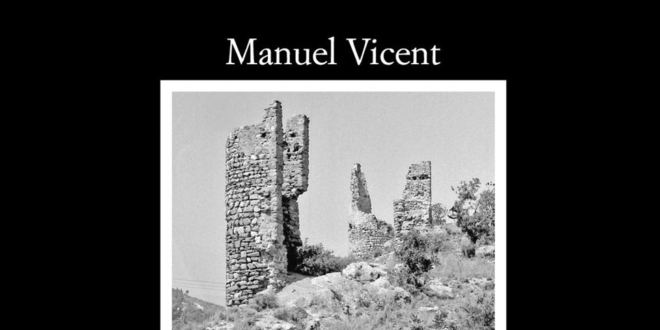A medida que leía «Contra paraíso» de Manuel Vicent, se me iban despegando de la memoria pedazos de vida, que son retazos y añoranzas de un pasado que me resulta lejano. Yo no sabía que las cosas que suceden en los pueblos, por muy distantes que éstos estén (uno en la costa de Levante y el otro, en la meseta leonesa), las vivencias cotidianas sean tan parecidas, tan iguales, tan cercanas y tan patria. Yo creí siempre que los niños pequeños de mi pueblo eran los únicos del mundo que vestían pantalón corto, sujeto con un tirante cruzado amarrado a un solo botón, y que tenía, además, una raja en el trasero, para aliviarse de entero donde y cuando le venía en ganas; pero no es así, también en el pueblo de la costa levantina, sucedía lo mismo; yo creí siempre que algunos niños de mi pueblo eran los únicos, no todos, quienes mamaban hasta los siete años, y que la madre era capaz de aguantar los mordiscos con la sola queja de » un tu padre».
Y seguí leyendo y comprobé que, en aquel pueblo como en el mío, las abuelas y las no abuelas rezaban con la misma devoción el «Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal; líbranos, Señor, de tanto mal«; y que, por la mañana, se despertaban con el toque de la campana de la ermita de la Virgen y que el mismo bullicio rompía el silencio de la madrugada con el repetido saludo: «Buen día nos dé Dios«; y seguía con el mismo trasiego de caballerías y de yuntas con el carro y el arado uncidos a sus espaldas, camino de la besana, y con el griterío de los niños, camino de la escuela; y, luego, esa agitación mañanera se cortaba de repente, se enmudecía, se paralizaba y, sólo, le interrumpía la campanada del reloj, que anunciaba la hora.
Y, en aquel pueblo como en el mío, la lechuza se bebía el aceite de la lámpara de la ermita; y los niños elaboraban canicas con barro de arcilla, que ponían a cocer al sol sobre una tabla jubilada por el uso y carcomida por la edad; y, también, que había niños, que se sentían más fuertes que otros, porque eran dueños de una canica de acero, que pulverizaba en la refriega las canicas endebles del contrincante. Y en aquel pueblo y en el mío, era imagen común ver a la criada y al ama con la tabla al hombro, portando tortas alineadas bajo una sábana blanca o de dril camino del horno, seguidas por un niño que llevaba de la brida un caballo de cartón, que le habían echado los Reyes. Y en aquel pueblo y en el mío, los fideos de hoy son de color blanco, más estirados, más finos, más lavados, menos gustosos, de otro apaño; en cambio, los fideos caseros, los que se hacían con aquellos grandes coladores de harina de trigo candeal, eran de color amarillo, más gruesos, más duros, más sabrosos y nutritivos; los recuerdo estirados, como hilachas, recolgados de un varal sostenido por el respaldo de dos sillas, y puestos al amor del sol y del aire, que entraba por la ventana; y recuerdo también como aquellas hebras de masa peinada, eran migadas por la presión de las palmas de las manos del ama de casa antes de verterlas en el caldo caliente del cocido, aperitivo de garbanzos, relleno y cacho chorizo bofeño.
Son imágenes dormidas en la hemeroteca del tiempo y que, a veces, nos vienen a colación, como aquella otra de los bautizos. La voz entre los chicos corría como la pólvora: «Van a tirar», y esperábamos a la puerta de la iglesia a que saliera el recién cristianado, y nos uníamos al cortejo para hacer vez; y después de tomar el dulce y el trago los cercanos, salían el padre, la tía y la prima de la criatura con un canasto o fardel repleto de golosinas: caramelos, confites, avellanas, castañas pilongas (lo que se terciara), que los muchachos y los no muchachos pescábamos al vuelo; pero los muchachos estábamos más alerta al turno de las monedas, de aquellas perras gordas y chicas de níquel, que se embadurnaban de barro en tiempo de lluvias, y de polvo en tiempo seco, pero era igual, se lavaban en cualquier charco de la calle o en el pilón de la plaza de la Leña; y no les dábamos tregua en el bolsillo, pues, aún oliendo a humedad retenida, las gastábamos en palo dulce y regaliz en casa de los Paneras o de la Pericacha. Entonces, los bautizos eran un acontecimiento tanto para mayores como para pequeños, pues a nadie amargaba un «dulce» ni le venía mal la perra, aunque fuera chica.
Y recuerdo aquellas noches de frías nevascas y hielos, de luna llena vidriada, reflejándose en el carámbano del charco, silenciosas, interrumpidas sólo por el ladrido de un perro que anunciaba la presencia de algo extraño, o por el llanto de un niño aquejado de erisipela o por la voz espesa del sereno, anunciando la hora, y que quitaba miedos (a mí me aliviaba el miedo la voz del sereno); y recuerdo sentirlo golpear la ventana de la sala, donde dormían mis padres: «Pedro, levántate, que la fulana ha roto aguas». Yo, entonces, ignoraba lo que era romper aguas, y me daba un poco de vergüenza preguntarle a mi madre qué era eso de romper aguas; y mi padre se levantaba, se ponía la pelliza, los guantes y cogía la cartera, y taconeando con el bastón, se ponía al habla con el sereno, que le acompañaba hasta el casa de la parturienta, y, a la vez, sentía como sus pisadas se perdían lentamente destripando la nieve blanda, a medida que el miedo, incluso un miedo más grande, volvía a aposentarse en mis entrañas, que yo intentaba disimular apatuscándome más y más entre las mantas, hasta llegar a transformarme en un ovillo.
Y, entre las distracciones más apasionantes de los muchachos de mi pueblo y del pueblo levantino, se hallaba lo del apareamiento de los perros. Se trata de una escena curiosa, llena de malicia y de picardía infantil. En mi pueblo, decíamos que la pareja está cachipegá; en este caso, el jolgorio, el desenfreno y el vocerío atronador sonaban hasta atemorizar a la pareja, que no sabía cómo deshacer el «nudo»: ella intentaba huir en su sentido y el macho en el suyo; y, en aquel tira y afloja, se arrastraban entre el acoso de los desaprensivos mocazos, hasta que, al fin, el celo se desinflaba y cada uno se perdía, como el rayo, con la vergüenza al hombro por la senda de la libertad, si es que los perros tuvieron, alguna vez, vergüenza de copular en público. Pero el colmo de la travesura infantil no acababa aquí, la broma se cebaba con más descaro e inquina contra el dócil, manso y fiel amigo del hombre. El juego consistía en sujetar al pobre animal y, ante su indefensión resignada, se le ataba una lata al rabo y se le soltaba de inmediato; el perro, en su huida desenfrenada, era azuzado por el ruido infernal del artilugio que le aguijoneaba las patas y pedía asilo y protección en casa del dueño, en cuyo portal entraba jadeante y despavorido, alarmando al ama de casa, que estaba friendo un cocho de costilla para comer; y el amo, entre mil improperios, liberaba, cariñosamente, al pobre canino de la fechoría que le acechaba, al tiempo que le consolaba con arrumacos y carantoñas de tamaña vejación.
Y estas artimañas también se producían en el pueblo de Levante, quizá con menos ensañamiento, pero con la misma insolencia y aspaviento. Y aún quedan mil cosas e imágenes dormidas en la sala oscura, esperando su oportunidad de salir a la luz del recuerdo.